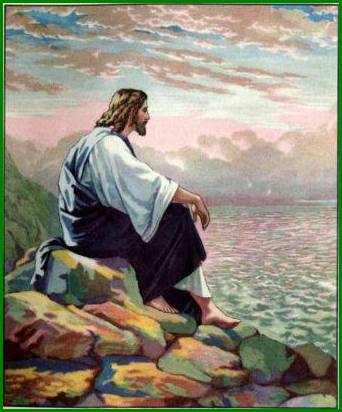|
Caminando en Oracion Pedro Sergio Antonio Donoso Brant |
|
PADRE
NUESTRO COMENTARIOS
A LA ORACIÓN QUE CRISTO JESUS NOS ENSEÑO. |
|
PERDÓNANOS NUESTRAS OFENSAS COMO NOSOTROS
PERDONAMOS A LOS QUE NOS HAN OFENDIDO EMILIANO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ |
|
Comenta ·Cipriano-san: Después del sustento material pedimos el perdón del pecado para que el que es alimentado por Dios viva en Dios y no piense sólo en la vida presente y temporal sino también en la eterna en la que sólo se puede entrar a través del perdón de los pecados que el Señor en sul Evangelio llama deudas (Mt 18,32)”. Y añade: Es verdaderamente necesario, providencial y saludable que se nos recuerde nuestra condición de pecadores. Se nos enseña que pecamos cada día pues se nos ordena pedir perdón por nuestros pecados cada día. También Juan nos amonesta si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona” (1Jn 1 8-9). Perdónanos El Padrenuestro es la oración de los hijos de Dios, que han sido engendrados con el perdón en las aguas del bautismo y necesitan diariamente el perdón de sus pecados. El cristiano necesita ser perdonado tanto como el pan para su sustento. Por ello el Padrenuestro es también la oración de los pecadores que, postrados ante el Padre, imploran: ¡Perdónanos! Aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. En esta petición, nos volvemos a Él, como el hijo pródigo (Lc 15 11-32) y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano (Lc 18, 13). Nuestra petición comienza con una confesión en la que afirmamos, al mismo tiempo, nuestra miseria y su misericordia. Nuestra esperanza es firme porque, en su Hijo, “tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados” (Col 1, 14; Ef 1 7). [CEC 2839] Jesús, desde el comienzo de su vida pública, busca a los pecadores, invitándolos a la conversión, a acogerse al perdón de Dios. Él desea “buscar y salvar” lo que se hallaba perdido (Lc 19,10); invita a los pecadores al convite de Dios (Mc 2,17; Lc 14,21); va en busca de la oveja perdida, como
una mujer busca la dracma perdida (Mt 5,24; 10,6; 18,12); como médico,
viene a llamar a los pecadores y a curar a los enfermos (Mc 2,17); entra
en la casa de los pecadores (Lc 19,1-9) y come con ellos (Mc La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el Bautismo, el don del Espíritu Santo, el Cuerpo y la Sangre de Cristo recibidos como alimento nos han hecho “santos e inmaculados ante Él” (Ef 14) como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es “santa e inmaculada ante Él” (Ef 5,27). Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado, que la tradición llama concupiscencia y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana ayudados por la gracia de Dios. [CEC 1426] El conocimiento de sus faltas constituye la queja diaria de los seguidores de Cristo. Todos los días toman conciencia de su estado de pecado, de su deuda con Dios, pues no han realizado plenamente su vocación personal. La vocación a la misión es personal; la deuda es una falta personal. La petición del perdón es una petición absolutamente personal, que toca lo más íntimo de nuestra personalidad cristiana. Por ello, la vida del cristiano es una conversión permanente, suplicando continuamente con la oración del corazón: “¡Dios mio, ten misericordia de mi, que soy un pecador” (Lc 18,13). De este modo el vivir cristiano es un retorno continuo a Dios, que dirige al hombre una llamada siempre renovada, “pues su amor cubre todo, todo lo cree, todo lo espera, perdona todo” (1Cor 13,7). Así el cristiano pasa de la maldición a la bendición a Dios, “que perdona todas tus ofensas y te cura de toda enfermedad y, como el águila, renueva tu juventud” (Sal 103,3.5). El perdón de Dios no significa solamente la cancelación de la deuda o la remisión de la pena, sino el restablecimiento de las relaciones personales de Dios con el pecador perdonado. ”Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del SeñorJesucristo y por el Espiritu de nuestro Dios” (1Cor 6,11). Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que “se ha revestido de Cristo” (Gál 3,27). Pero el Apóstol san Juan dice también: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros” (lJn 1,8). Y el Señor mismo nos enseñó a orar: “Perdona nuestras ofensas” (Lc 11,4), uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá a nuestros pecados. [CEC 1425] Jesús, en sus parábolas, habla frecuentemente de deudas: el criado infiel (Mt 18,23-35), el grande y pequeño deudor (Lc 7,41ss), la necesidad de resolver las cosas a tiempo (Lc 12, 57ss), el administrador injusto (Lc 16,1-8), los malvados viñadores (Mc 12,1-9), los talentos y las minas (Mt 25,14-30; Lc 19,12-27). Todas estas parábolas encuadran nuestras relaciones con Dios dentro de la misma imagen: somos deudores de Dios. Cuando Jesús nos dice: “Dad a Dios lo que es de Dios”, todos somos declarados deudores. Jesús se enfrenta a todo fariseo, que se declare justo ante Dios: “Vosotros pretendéis pasar por justos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones. Pues lo que es estimable ante los hombres, es abominable para Dios” (Lc 16,14s). En realidad, nuestra deuda para con Dios es tan enorme—diez mil talentos— que nos es imposible pagarla por nosotros mismos (Mt 18, 23-34). Sólo nos queda reconocer nuestra deuda y confiar en el perdón misericordioso de Dios (Mt 5,7.23s; 6,14s; Lc 6,37). Es inútil presentarse ante Dios enumerando nuestras obras buenas. Ante Dios sólo cabe presentarse con el corazón compungido y suplicarle: “¡Seño’; ten piedad de mí, que soy un pecador!” (Lc 18,13). Sólo esta oración nos abre el acceso a Dios. Quien es consciente de que para él sólo existe el camino del perdón gratuito de Dios, se presenta ante Él, implorando: “¡Perdónanos nuestras deudas!”. A los fieles de Antioquía les dice ·Juan-Crisóstomo-san: Como sea un hecho que, aun después del baño de regeneración, pecamos, también aquí nos da el Señor una gran prueba de su amor, diciéndonos que vayamos a pedir perdón de nuestros pecados al Dios misericordioso y le digamos así: “perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”. ¡Mirad el exceso de su amor! Después de librarnos de tamaños males, después de regalarnos un don inefable de grandeza, todavía se digna concedernos el perdón de nuestros pecados. Si esta oración conviene a los fieles y éstos piden que se les perdonen sus pecados, es evidente que tampoco después del bautismo se nos quita el don de la penitencia. Si no fuera así no nos habría mandado pedir perdón en la oración. Contra los pelagianos, ·Agustín-san dice que la súplica del perdón de nuestras deudas supone, en primer lugar, que todos—incluso los santos obispos—somos deudores, puesto que nadie hay sin pecado (1Jn 1,8): Sí, estamos bautizados, pero seguimos siendo deudores. No es que haya quedado en nosotros algo sin perdonar en el bautismo, pero en la vida cada día pecamos y estamos necesitados de perdón. La misma Iglesia “sin mancha ni arrugar (Ef 5,27) por toda la tierra dice: Perdónanos nuestras deudas, manteniéndose en la humildad de quien sabe que “peca cada día”, puesto que todos los días debe pedir perdón al Padre por los pecados cometidos contra El... ”Perdónanos nuestras deudas”. Oramos así, y oramos verdaderamente con este espíritu, porque orando así decimos la verdad. Nadie vive en este mundo sin tener deudas. Cada hombre, mientras vive en este mundo, necesita orar así, porque puede ser que se enorgullezca, pero no sea justificado. Hacemos bien en imitar al publicano y no dejarnos llevar por la soberbia como el fariseo, el cual subió al templo, cantó sus méritos delante de Dios y escondió sus culpas. En cambio, el otro comprendió bien por qué debía ir al templo y por eso oraba así: “Señor, ten piedad de mi, pecador” (Lc 18,9-13). Es lo que también recoge el CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, y de unos con otros (1Jn 1,7-2,2). Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón. [CEC 2631] NUESTRAS DEUDAS Esta petición suplica el perdón de las deudas contraídas con el Padre al rechazar su Reino, o mejor, al rechazarle a Él como Rey (1S 8,7). Estamos en deuda con Dios siempre que aceptamos, como Adán y Eva (2Cor 11,3; 1Tm 2,14), la tentación del maligno de “ser como dioses”, comiendo la fruta prohibida “del árbol de la ciencia del bien y del mal” (Gén 2,17; 3,3-6). Negar a Dios, erigiéndose en norma moral de la propia vida, es colocarse fuera de la voluntad de Dios, perder el paraíso o reino de Dios, no santificar su nombre, al buscar la propia gloria y no la gloria de Dios... A estas deudas se suman, como consecuencia, las contraídas con los hermanos. Y los deudores son también, en primer lugar, los hermanos, que pecan siete veces al día y, arrepentidos, piden perdón otras tantas veces (Lc 17,3-4). Dice ·Ambrosio-san: ¿Qué es la deuda sino el pecado? Pues si no hubieras recibido dinero de un usurero extraño, no te encontrarías en la miseria. Pero por esto se te imputa el pecado: recibiste dinero y naciste rico; eras rico, porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios (Gén 1,26-27); has perdido cuanto poseías, es decir, la humildad, cuando deseaste reclamar tu autonomía, perdiendo tu dinero y quedando desnudo como Adán; contrajiste con el diablo una deuda, que no te era necesaria; tú, que eras libre en Cristo, te hiciste deudor del diablo. Tu enemigo tenía tu recibo, pero el Señor lo crucificó consigo y lo borró con su sangre (Col 2,14). Canceló tu deuda y te devolvió la libertad. Es, por tanto, justo cuando dice: “perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”. Si perdonas, con razón pides que Él te perdone. Pero si no perdonas, ¿cómo pretendes su perdón? Aún podemos preguntar: ¿y quienes son nuestros deudores? La respuesta la hallamos también en el Evangelio: los “hermanos” (Mt 18,21-35) y también “los hombres” (Mt 6,1415) en general. Los deudores de los discípulos son todos los que les deben algo, cuantos les han ofendido: quienes se han encolerizado con ellos, les han llamado “imbéciles” o ”renegados” y, en general, quienes “tienen algo contra ellos” (Mt 5, 22-24); quienes les han inferido una injuria o violencia (Mt 5,39-42),sus “enemigos” y “perseguidores” (Mt 5,44)... A todos ellos perdonarán “de corazón” como fruto del perdón recibido del Padre. La súplica pide, por tanto, al Padre el perdón de las propias deudas (Mt 6,12; 18,21-25). La súplica “¡perdónanos!” traduce la petición humilde del siervo adeudado, quien, “postrado a los pies de su señor”, en actitud penitente, le pide “tener paciencia con él”. El plural ”deudas” expresa que los hijos se han adeudado varias veces con el Padre, malgastando los “talentos” de sus dones (Mt 18,26). En realidad se trata de las “propias transgresiones” contra la voluntad del Padre, según lo ha especificado Jesús en el Sermón del Monte. Es la ”Ley de los hijos del Reino, que supera la justicia de los escribas y fariseos” (Mt 5,20). Las deudas son, pues, las ofensas de homicidio perpetrado con la cólera, el insulto o la condena del hermano (Mt 5,22-22), los adulterios del corazón (Mt 5,27-30), el divorcio (Mt 5,31-32), el juramento (Mt 5,33-37), la resistencia al mal (Mt 5,38-42) o no amar al enemigo (5,43-48), las oraciones, limosnas y ayunos hipócritas (6,1-6.16-18), los juicios contra el hermano (Mt 7,1-6). Ciertamente son deudas inmensas, “diez mil talentos” (Mt 18,24), en realidad impagables. Deuda, sin embargo, cancelada por el amor de Dios (Mt 18,26-27). Con su formulación peculiar, también Lucas nos ilumina esta petición. Para Lucas las deudas que pedimos al Padre que nos perdone son nuestros pecados, aunque mantiene la idea de deudas en la segunda parte: “como nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo”. El perdón, en primer lugar, de las ofensas que los “hermanos” nos hacen “siete veces al día”: “Si tu hermano peca, repréndele; y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti, diciendo: ‘Me arrepiento’, le perdonarás” (Lc 17,3-4). Pero no sólo a los hermanos, sino “a todo deudor”, es decir, a los enemigos, a quienes les odien, maldigan y maltraten (Lc 6,27-28; 6,22). El odio, la maldición y los malos tratos, las injurias y la proscripción “por causa del Hijo del hombre” es la deuda que deben perdonar los cristianos, como Cristo en la cruz les perdonó a ellos. Respondiendo al mal con el bien, “serán hijos del Altísimo”: “Amad a vuestros enemigos; haced el bien y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso.... perdonad y seréis perdonados” (Lc 6,35-37). Los pecados, cuyo perdón piden los fieles, son los pecados cometidos contra el reino de Dios en la propia vida. Son también los pecados contra “el propio cuerpo” (1Co 6,18), contra la santidad del matrimonio (1Co 5, 1) y contra los hermanos (1Co 8,12; St 4,1-2.8-12). Los cristianos, aunque se saben “muertos al pecado y vivos para Dios” (Rm 6,11), se encuentran diariamente con la amarga experiencia del pecado, con la necesidad de reconocerse pecadores ante Dios, confiando sólo en “el Dios rico en misericordia” (Ef 2,4), en el Dios de la reconciliación (Rm 5,10; 2Co 5,18-6,2), el Dios del perdón (Col 5,l9), quien “cuando éramos enemigos suyos nos reconcilió por la muerte de su Hijo” (Rm 5,20; 2Co 5,l9), “perdonándonos por medio de Él” (Ef 4,32) todos nuestros delitos (Col 2,13), pues envió a su Hijo “al mundo como propiciación por nuestros pecados” (1Jn 4,10; Jn 3,16). Él, el Justo, que no cometió pecado1, glorificado por el Padre, es ahora nuestro abogado, intercediendo por el perdón de nuestros pecados (Hb 7,25; 9,24; 1Jn 2,1). Apoyados en la intercesión de nuestro Sacerdote, que mostrando sus llagas implora perdón para nosotros, también nosotros suplicamos al Padre: “¡Perdónanos nuestras deudas o pecados!”. COMO NOSOTROS PERDONAMOS Aquí es como si se interrumpiera el curso de la oración, como en el caso de aquel que, yendo a ofrecer un sacrificio, se acuerda que tiene algo contra alguien, deja los dones ante el altar, va y se reconcilia primero con su hermano (Mt 5,23ss). ¡Sorprendente alteración litúrgica! ”Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas” (/Mt/06/14-15). Es el comentario que Mateo pone en labios de Jesús inmediatamente después del Padrenuestro, como si fuera, de las siete peticiones, la única que necesitase una aclaración o un subrayado partícula. Y aún nos dará otro más detallado comentario sobre el perdón de las deudas en la parábola del “siervo despiadado” (/Mt/18/07-35). A la luz de esta catequesis del Evangelio podemos entender el significado de esta petición del Padrenuestro. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón: la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar (/Mt/05/23-24), el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores (Mt 5,44-45), perdonar desde el fondo del corazón (Mt 6,14-15). Esto es lo propio de un hijo del Padre. [CEC 2608] ¿Se trata de un requisito previo para que Dios nos perdone? ¿O nuestro perdón—el perdón que nosotros damos a nuestros enemigos—es consecuencia del perdón que nosotros hemos recibido, de modo que nuestro perdón brote del perdón de Dios? El contexto de toda la predicación de Jesús es el que nos permite responder a este interrogante. En realidad decimos: perdónanos, para que nosotros podamos también perdonar: El perdón de Dios precede al perdón del siervo (Mt 18,23-35) y es el perdón recibido el que impone el deber ineludible de perdonar a su vez. “¡Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia!” (Mt 5,7). El que ha probado el perdón de Dios, sobre todo el que sabe que este perdón se nos ha concedido por la sangre de su Hijo, está dispuesto a perdonar a su hermano hasta setenta veces siete (Mt 18,22). Sólo quien se cree justo, como el fariseo, no puede ser misericordioso (Lc 15,1-2.25-30; Mt 20, 1-15). El perdón cristiano es un reflejo de la misericordia divina (Lc 6,36). El perdón del cristiano, más que una condición, es una consecuencia del perdón de Dios. Nosotros perdonamos como fruto del perdón recibido. Pero por el fruto se conoce el árbol; si de nosotros no brota el perdón es señal de que no hemos recibido el perdón. ¡La alegría del perdón recibido se manifiesta y comunica en el gozo del perdón concedido! Desde la experiencia del amor misericordioso del Padre, pueden sus hijos perdonar los ”cien denarios” a su compañero e implorar el perdón de sus deudas. La experiencia del perdón inmenso y gratuito del Padre debe suscitar en los hijos perdonados la compasión para con sus propios deudores, perdonándoles hasta “setenta veces siete”, es decir, siempre, la ridícula deuda contraída con ellos por sus ofensas (Mt 18,22.28-34). No perdonar es no querer ser perdonado: “Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros” (Mt 6,14-15). Después de experimentar el perdón inmenso de Dios, bien puede El decirnos: “¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, como yo me compadecí de ti?” (Mt 18,33). ”La confesión de los pecados es la petición del perdón, pues quien pide perdón confiesa el pecado”, dice Tertuliano. Y a los fieles, ya regenerados por el bautismo, les dice san Cipriano: “Como pecamos todos los días (1Jn 1,8), diariamente pedimos el perdón de nuestros pecados”. Algo similar les dice Teodoro de Mopsuestia: Dado que no podemos en absoluto estar libres de pecado, sino que pecamos muchas veces contra Dios y contra los hombres, pedimos el perdón de nuestros pecados, confiados de obtenerlo si también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Se cierra, en cambio, al perdón de Dios quien no perdona: “tendrá un juicio sin misericordia quien no tuvo misericordia” (/St/03/13). Porque así como cuando pecamos es necesario que, arrodillados, supliquemos a Dios perdón, así también perdonamos nosotros a quienes nos ofenden y piden perdón. Si quienes deberían vivir sin pecado en la comunión con Jesús pecan cada día, deben pedir cada día el perdón de Dios. Pero Dios sólo escuchará su oración, si ellos se perdonan también unos a otros sus faltas, fraternalmente y de corazón. Así llevan en común sus ofensas ante Dios y piden gracia en común. No quiere Dios perdonarme las ofensas a mí solo, sino también a todos los otros. SanJuan Crisóstomo nos dice: Con el recuerdo de nuestros pecados nos persuade a la humildad y, al mandarnos perdonar nosotros a los demás, nos libra de todo resentimiento; con la promesa de que, a cambio de ello, Dios nos perdonará a nosotros, dilata nuestra esperanza, a la vez que nos enseña a contemplar la bondad inefable de Dios. Nuestro Señor quiso mostrarnos cuánto interés tiene en que calmemos nuestra ira contra quienes nos hubieran ofendido. Después de enseñarnos la oración aún insistió: “Si perdonáis vosotros a los hombres sus pecados, también a vosotros os perdonará vuestro Padre, que está en los cielos” (Mt 6, 14). Si tú perdonas, Dios te perdona. Pero no pienses que hay paridad de un caso a otro. Tú perdonas, porque necesitas ser perdonado; Dios te perdona sin necesidad de nada. Tú perdonas a un consiervo tuyo; Dios, a un siervo suyo. Tú, reo de mil crímenes; Dios, absolutamente impecable. Y, sin embargo, también aquí te da una prueba de su amor. Podía él, en efecto, perdonarte sin eso de todas tus culpas; pero quiere, además, ofrecerte mil ocasiones de mansedumbre y amor a tus hermanos, apagando tu furor y uniéndote por todos los medios con quien es un miembro tuyo. ¿Qué puedes replicar? ¿Que has sufrido una injusticia de parte de tu prójimo? ¡Claro! Eso es precisamente el pecado, pues, si se hubiera portado justamente contigo, no habría pecado que perdonar. Mas tú también acudes a Dios para recibir perdón, y de pecados, sin duda, mayores. Perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Ciertamente no se trata de erigirnos nosotros en modelo de perdón ante Dios, para que Él perdone como nosotros. Más bien somos nosotros los que imitamos su misericordia, ya que ésta es la que nos permite ser misericordiosos. Nuestro perdón tampoco es la causa del suyo; nuestro perdón no origina en nosotros ningún derecho al perdón de Dios. Nuestra deuda con Dios es de diez mil talentos, mientras que nuestro perdón es de una deuda de cien denarios. El Padre celestial, movido a compasión, ha tomado la iniciativa de perdonar nuestra ingente deuda y su perdón es siempre gratuito. Él nos ha reconciliado consigo en Cristo cuando aún éramos “impíos”, “pecadores” y ”enemigos” suyos (Rm 5,6-10). El Padre nos ha amado primero y ha enviado a su Hijo para ”tomar nuestras flaquezas y cargar con nuestras enfermedades” (Mt 8,17), es decir, entregándole “como propiciación por nuestros pecados” y manifestando así el amor con que nos amó “antes de que nosotros le hubiéramos amado (Jn 4,10). El perdón del propio pecado precede a la súplica del perdón de Dios (Eclo 28,2-5). Nuestro perdón presupone el perdón de Dios. “A quien mucho se le ha perdonado ama mucho”. Desde la experiencia gratuita y previa del perdón del “Dios rico en misericordia” que les ha perdonado sus muchos pecados “por el grande amor con que les amó” (Ef 2,5) al enviar a su Hijo (1Jn 4,10), los cristianos pueden perdonar a los propios deudores (1Cor 6,7), a los perseguidores (Rm 12,14), a los enemigos2 a todos los hombres (Rm 12, 17-18; Tt 3,2). Con este perdón se hacen “luz del mundo” pues brillan en él como “candeleros de oro” (Ap 1,12.20), “como antorchas” (Flp 2,15), dando testimonio del amor de Dios al mundo para que “los hombres glorifiquen al Padre celestial” (Mt 5,15- 1 6). Marcos en su catequesis sobre la oración destaca sobre todo esta petición: “Por eso os digo: todo cuanto pidáis en la oración creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis en pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas” (Mc 11,24-25). Dice san Agustín: Al añadir como nosotros perdonamos, hacemos un pacto con Dios quien nos perdona si perdonamos a nuestros deudores—incluso en materia pecuniaria— es decir a nuestros enemigos amándolos como hermanos convencidos de que así los perdemos como enemigos y los ganamos como amigos. Seguro que tenéis enemigos. De hecho ¿quién vive en este mundo sin tener enemigos? ¡Amadlos! El peor enemigo no podrá nunca hacerte tanto daño como el que te haces tú mismo si no amas a tu enemigo. Él puede dañar tu hacienda, tu casa, a tu hijo, a tu mujer, a tu propio cuerpo..., pero no puede dañar tu alma, cosa que, en cambio, tú si puedes hacer... Deséale el bien, que muera en él el mal y así no será ya tu enemigo ¿Qué ganas con el mal de tu enemigo? Lo que te es enemigo de él no es su persona sino su culpa. Él es igual que tú... Si tú, que lo mismo que él, desciendes de Adán y Eva, por la bondad de Dios has renacido a una vida nueva y eres cielo, mientras él sigue siendo tierra: invoca al Padre y ora por tus enemigos. Incluso Saulo era un enemigo de la Iglesia, pero se rezó por él y se convirtió en amigo. A decir verdad, los cristianos oraron contra él, pero no contra la persona sino contra su maldad. Ora tú también contra la maldad de tu enemigo, para que ella muera y él viva. Si tu enemigo muere, ya no tendrás un enemigo, pero tampoco habrás encontrado un amigo. En cambio, si muere su maldad, habrás perdido un enemigo y habrás encontrado un amigo. Podéis decirme ¿quién puede hacer esto? Dios lo cumple en vuestros corazones. Es cierto que lo hacen pocos, siendo menguado el número de los cristianos auténticos y tan pocos los que pueden hacer esta petición de verdad, amando a sus enemigos. ¿Qué haremos entonces? ¿Tendré que deciros que no recéis más si no amáis a vuestros enemigos? No me siento con fuerzas. Por el contrario, rezad para poder amar. Orar para lograr ese amor y que se nos perdonen nuestros pecados, perdonando a quienes “nos vejan, humillan e injurian” como hizo Jesús (Lc 23,34) y luego Esteban (Hch 7,59)... Perdonemos al menos, al enemigo que nos pida perdón, para no ser reprobados por Dios mismo como el “siervo injusto” de la parábola (Mt 18,32-33), pues sólo, tras haber perdonado a quien te ruega, puedes rezar esta petición. Pues, si no quieres perdonar a tu compañero de trabajo, él irá a nuestro Amo y le dirá: Señor, he pedido a mi compañero que me perdonara, pero él no ha querido: perdóname tú. Así, conseguido el perdón del Señor, él se sentirá libre, mientras tú sigues aún atado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te dirá: “Siervo malo, tu me debías tanto y yo te perdoné la deuda por habérmelo pedido con tanta insistencia, ¿no debías hacer tú con tu semejante lo mismo que yo hice contigo? (Mt 18,32). Perdónanos nuestras deudas corno nosotros perdónanos a nuestros deudores La oración se hace vida. La imploración del perdón nos lleva a perdona. Y la vida nos lleva a la oración. Sólo después de perdonar; podemos implorar el perdón. Comenta san Cipriano: El siervo, al no querer perdonar a su compañero, perdió el perdón que ya había recibido de su Señor. Dios, nuestro Padre, quiere que vivamos en paz en su casa, con un solo corazón y una sola alma (Sal 68,7) y quiere que, una vez renacidos, hechos hijos suyos, permanezcamos en la paz de Dios. Los que han recibido un solo Espíritu, que tengan una sola alma y un solo sentir. Dios no acepta la ofrenda de quien está en discordia con el hermano (Mt 5,23-24). La mayor ofrenda delante de Dios es nuestra paz, la concordia fraterna y un pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Caín y Abel ofrecieron por primera vez sus sacrificios, Dios no miró los dones. sino los corazones (Gén 4,3-8!: le agradaron los dones de aquel cuyo corazón le habia agradado. El discípulo que pide perdón al Padre tiene conciencia de estar profundamente endeudado con Dios: sabe que ante Dios no puede ser declarado inocente. Sabe que sólo confesando su culpa y acogiendo el perdón puede quedar gratuitamente justificado. Jesús anuncia y trae consigo este perdón, alentando a sus discípulos a que lo pidan diariamente. El que haya sido misericordioso encontrará en Dios un juez misericordioso (Mt 5,7). El que no juzga, no será juzgado por Dios, es decir, no será condenado (Lc 6,37). A quien remita a los hombres los yerros, le serán también remitidos los suyos (Mc 11,25). Quien no se ha reconciliado con su hermano, no debe acercarse al altar de Dios ni pedir perdón (Mt 5,23s). Entre los frutos de la conversión, Jesús señala sobre todo el perdón de los enemigos y las obras de misericordia. Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. [CEC 1442] La oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos (Mt 5, 43-44). Transfigura al discípulo configurándolo con su Maestro. [CEC 2844] Un claro comentario a esta petición lo hace el mismo Jesús: “Y cuando os pongáis a orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadlo primero, para que vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas” (/Mc/11/25). Mientras los labios piden perdón a Dios es necesario que el corazón perdone las ofensas recibidas. Esto significa aceptar las injusticias, renunciando a toda venganza (Mt 5,39s), dejar que nos arrebaten muchas cosas nuestras (Mt 5, 42), perdonar diariamente setenta veces siete a la misma persona (Lc 17,3s). Esto quiere decir orar hasta por los perseguidores para que “seamos hijos del Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos”. Ahora bien, Jesús nos enseña a pedir perdón a Dios como nosotros perdonamos, no porque nosotros perdonamos. El perdón de Dios es siempre libre y gratuito. Nuestro acto de perdonar es el fruto del perdón y gracia recibidos de Dios. En realidad, aquel que da a su hermano, recibe no según lo que ha dado, sino “una medida buena, apretada, colmada, rebosante” (Lc 6,38s). El perdón de Dios es un perdón sin límites; el que concede el discípulo debe ser también sin límites. Pero hay una diferencia radical entre el perdón de Dios y el nuestro. El perdón de Dios es siempre mayor que nuestra deuda, y nuestra deuda para con Dios es siempre mayor que la que nosotros perdonamos a nuestro prójimo. Además, el hombre sólo puede pegar los fragmentos, Dios puede devolver la integridad original. Este como no es el único en la enseñanza de Jesús: “Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial” (Mt 5,48); “Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6, 36); “Os doy sin mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros” (Jn 13, 34). Observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Se trata de una participación, vital y nacida del fondo del corazón, en la santidad, en la misericordia, y en el amor de nuestro Dios. Sólo el Espíritu, que es “nuestra vida” (Gál S,25), puede hacer nuestros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús (Flp 2,1.5). Así, la unidad del perdón se hace posible, “perdonándonos mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo” (Ef 4,32). [CEC 2842] El perdón recibido nos capacita para perdonar, como ilustra el relato de la pecadora que ungió a Jesús (Lc 7,36-47). Zaqueo, al experimentar la gran bondad de Jesús, cambia de actitud ante los demás. El amor arranca amor; el perdón mueve a perdonar: Sin la experiencia del propio perdón, se condena a los pecadores, en vez de perdonarlos (Lc 7,37-47). El hermano mayor; que no ha experimentado nunca el perdón, no perdona al hermano menor (/Lc/15/11-32). El ser acogidos como pecadores nos capacita para acoger a los pecadores y para alegrarnos de que Dios les perdone como a nosotros. Este es el círculo de amor y perdón en que Dios nos envuelve: Puesto que se nos ha perdonado a nosotros, podemos perdonar a los demás. Y puesto que podemos perdonar podemos pedir perdón a Dios. Por ello oramos: “¡Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden!”. El perdón de Dios, que nos permite perdonar, es el fundamento y la garantía de toda comunidad cristiana: “El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo; perdonaos mutuamente si uno tiene contra otro algún motivo de queja” (/Col/03/13). Ya el Eclesiástico había dicho: “Perdona a tu prójimo el agravio y, en cuanto lo pidas, te serán perdonados tus pecados”, pues “hombre que a hombre guarda ira, ¿cómo del Señor espera curación?” (/Si/28/02-05). La iniciativa del perdón parte siempre del Padre, que “nos reconcilió por la muerte de su Hijo cuando éramos enemigos suyos (Rm 5,10; 2Col 5, 13). Pero “al negarse a perdonar a nuestros hermanos, el corazón se cierra, su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre; en la confesión del propio pecado, en cambio, el corazón se abre a su gracia” [CEC 2840]. ¡Perdónanos, Padre nuestro, y danos tu Espíritu para que sepamos perdonar! Pedro le pregunta a Jesús: “Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete veces?”. Jesús le responde: “No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete” (/Mt/18/21-22). El perdón no puede cesar nunca, pues es una actitud vital del seguidor de Cristo. En Cristo, Dios ha entrado en nuestra culpa de un modo real y asombroso, se ha hecho hombre, uno de nosotros. Como dice san Pablo: Dios “hizo pecado a su Hijo, que no conocía pecado, para que en Él nos hiciéramos justicia de Dios” (2Cor 5,21). Vivimos, pues, del perdón de Dios. Cristo nos ha logrado el gran perdón del Padre. En su poder podemos nosotros conceder nuestro pequeño perdón a los hermanos. Con fuerza exhorta san Agustín a quienes están a punto de recibir el bautismo: Sobre todo a vosotros, que vais a recibir el bautismo, os decimos: Perdonad de todo corazón, perdonad cualquier deuda. Y también vosotros, fieles, que ahora escucháis esta oración y la exposición que os hacemos de ella, también vosotros, fieles, liberad vuestros corazones de cualquier hostilidad contra quienquiera que sea; perdonad en vuestro corazón, donde Dios lo ve todo. A veces el hombre perdona de palabra, pero no de corazón; perdona de palabra por razones de conveniencia, pero no de corazón, el cual, sin temer la mirada de Dios, conserva todavía el rencor. Perdonad totalmente, todo lo que hasta hoy no hayáis perdonado. No debe ponerse el sol sobre vuestra ira (Ef4,26), pero ¡cuántas veces se ha puesto el sol sobre vuestra ira! Que cese, al menos, por una vez vuestra ira. Celebremos el día del gran Sol, de quien está escrito: “Saldrá para vosotros el sol de justicia y vuestra salvación está bajo sus alas” (Ml 4,2; 3,20). Este sol sale para los justos. En cambio, el sol de cada día, Dios lo hace salir para buenos y malos (Mt 5,45). Los justos pueden ver este sol, si lo hacen brillar en sus corazones a través de la fe. De modo que si estás airado, que no se ponga el sol sobre tu ira en tu corazón. No te irrites hasta el punto de que se ponga para ti el sol de justicia, y tú te quedes en la oscuridad. Y no penséis que la ira sea cosa de nada. El profeta dice: “Mis ojos están turbados por la ira” (Sal 6,8). Quien tiene los ojos turbados, no puede ver el sol. ¿Qué es la ira? La pasión de la venganza. Si Dios se vengara de nosotros, ¿a dónde iríamos a parar? Si te has irritado no peques: “Irritaos, pues, pero no pequéis” (Sal 4,5; /Ef/04/26). Irritaos, porque sois hombres, vencidos por vuestra debilidad, pero no pequéis conservando la ira en vuestro corazón porque, de este modo, no podréis entrar en aquella luz. De este modo os hacéis daño a vosotros mismos. ¿Qué es la ira? La pasión de la venganza. ¿Y el odio? La misma ira, pero que ha echado raíces en el corazón, en cuyo caso ya se puede llamar odio. Esto es lo que confiesa el profeta cuando dice: “Mis ojos han sido perturbados por la ira”. Y añade: “He envejecido entre tantos enemigos” (Sal 6,8). Lo que al principio era simplemente ira, o sea, algo transitorio, al hacerse viejo se convierte en odio. La ira es una pajita; el odio, una viga. A menudo reprendemos a quien se enoja, mientras nosotros tenemos odio en el corazón. Cristo nos dice: “Te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo, y no ves la viga en el tuyo” (Mt 7,3). ¿Cómo se ha convertido en viga la pajita? Si no se destruye al nacer. Cuando has permitido que el sol saliese y se pusiese tantas veces sobre tu ira, la has dejado crecer, la has alimentado con malvadas sospechas, la has nutrido regándola y, al nutrirla, has dejado que se convirtiera en viga. Teme esto, desde el momento en que está escrito: “Quien odia a su hermano es un homicida” (1Jn 3,15). Teniendo odio en el corazón te has hecho homicida y eres reo a los ojos de Dios. Conviértete. Si en vuestra casa hubiera escorpiones y serpieníes venenosas, ¿cómo no ibais a daros prisa en echarlas fuera para vivir tranquilos en vuestra casa? Os irritáis y vuestra ira se hace vieja en vuestros orazones, transformándose en tantos odios, tantas vigas, tantos escorpiones, tantas serpientes venenosas, ¿y no queréis liberaros de todo eso en vuestro corazón, que es la casa de Dios? Haced lo que está escrito: “Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores” y entonces podréis orar seguros “perdónanos nuestras deudas”. EMILIANO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ PADRENUESTRO FE, ORACIÓN Y VIDA Emiliano Jiménez Hernández (1941 - 2007) Nacido
en Padiernos, un pequeño pueblo de la diócesis de Ávila (España), el 8 de
agosto de 1.941; fue ordenado sacerdote en dicha diócesis el 3 de abril de
1966. Después
de tres años de experiencia pastoral en su diócesis, viajó a Roma donde
estudió Moral y alcanzó el el título de Doctor en Teología Moral en 1988 por
la Academia Alfonsiana de Teología Moral, con la tesis: “Eclesiología y
Teología Moral”. En
1969 conoció el Camino Neocatecumenal en la Parroquia de la Nativitá (Roma),
donde se incorporó a una comunidad a la que perteneció hasta su
fallecimiento. Fue
párroco en la diócesis de Ávila, capellán de emigrantes en Suiza y Nueva
York. Desde la década de los años setenta, y por más de quince años, estuvo
como misionero itinerante en Costa Rica, Panamá y República Domincana. En
1988 fue nombrado Vice-Rector del Seminario “Redemptoris Mater y Juan Pablo
II” del Callao (Perú), hasta que en el año 2003 regresó a Roma, ya enfermo de
cáncer. Como
labor docente fue profesor de la Facultad de Teología Civil y Pontificia de
Lima, en los Institutos Superiores de Teología de Lima y Berlín y en los
Seminarios “Redemptoris Mater” de Holanda, Japón, Taiwan y Australia. Pero su
dedicación, desde 1988, fue en nuestro centro de estudios. |
|
Pedro Sergio Antonio Donoso Brant |